La cultura tartésica. Realidad detrás del mito
En otra ocasión habíamos tratado acerca del mito de Tartessos. En otras palabras, lo que las fuentes antiguas nos dicen que fue aquello, las cuales, por otra parte, no son coincidentes: desde una ciudad gobernada por una monarquía hasta un río o un monte. En cualquier caso, toca ahora saber lo que los historiadores del presente han averiguado sobre Tartessos.
Sería difícil acercarnos a este tema sin mencionar al alemán Adolf Schulten. Este fue uno de los primeros investigadores que, a comienzos del siglo XX, inició sendos estudios sobre el periodo antiguo de la Península Ibérica. Schulten basó sus teorías sobre Tartessos, ante todo, en las fuentes clásicas. De esta manera, Tartessos era para el alemán una ciudad, la cual se encontraría en algún lugar del sudoeste de la Península Ibérica. Esta urbe, además, se habría convertido en un imperio, que ocuparía buena parte del sur peninsular. Tendría, por supuesto, una organización oligárquica y un gobierno monárquico. Entre sus monarcas habrían estado los míticos Gerión y Argantonio, que dicho investigador interpretaba como personajes reales.
Debemos tener en cuenta el contexto histórico en el que Schulten investiga. En aquella misma época, a principios del siglo XX, se había producido el descubrimiento de Troya. Las obras homéricas, que hasta ese momento se creían mera imaginación de Homero, tenían algo de realidad, así que ¿por qué no el mito sobre Tartessos? Del mismo modo, se habían descubierto dos grandes civilizaciones: la minoica y la micénica. ¿Cómo no iba a existir, por tanto, una Tartessos enterrada en algún sitio a la espera de ser descubierta?
También Schulten puso en valor una antigua hipótesis que habían dado varios eruditos en los siglos anteriores: la identificación de Tartessos con la Tarsis bíblica. En efecto, en la Biblia aparece mencionada en varias ocasiones Tarsis, aunque el concepto también posee distintos significados. Sea como fuere, el investigador alemán intentó vincular de todas las maneras posibles ambos términos. En concreto ponía de manifiesto que tanto Tartessos como Tarsis eran descritas como lugares en donde existía gran riqueza metalúrgica. No obstante, el amplio debate que se abrió desde entonces acerca de esta cuestión parece indicar, como apunta la mayoría de los historiadores y arqueólogos, que la Tarsis bíblica no tiene que ver nada con Tartessos. De cualquier manera, la cuestión se mantiene abierta y se siguen aportando pruebas en uno y otro sentido.
Claramente, muchas de las tesis de Schulten han quedado, desde hace años, anuladas, pero su auctoritas en la materia provocó que la siguiente generación de historiadores no se atreviera a desmentir tales teorías. El trabajo de los arqueólogos se basó únicamente en la localización de Tartessos como ya hizo, sin éxito, el propio Schulten.

No fue hasta la década de los sesenta cuando hubo un verdadero adelanto en la investigación. Se abandona la búsqueda del yacimiento y los historiadores se embarcan en describir, con carácter regional, las características de la cultura de la zona de Huelva y el Bajo Guadiana entre finales del segundo milenio y la primera mitad del primero. Cultura a la que se le da el nombre de tartésica, pero meramente como un concepto historiográfico. Esta nueva visión en la investigación comenzó, además, con el descubrimiento del famoso tesoro de El Carambolo, un conjunto de joyas que se consideró obra cumbre del arte tartésico, aunque hoy se lo relaciona más bien con un santuario de tipo fenicio.
Las primeras hipótesis que vertieron los historiadores sobre dicha cultura consideraban que esta se había desarrollado de forma autóctona desde el Bronce Final. Dejaban a un lado la presencia e influencia fenicia como desencadenante de este proceso, es decir, se consideraba que los fenicios no habían tenido ningún tipo de repercusión, idea que ha cambiado también. Hoy en día, en cambio, una gran parte de los estudiosos se inclina por la importancia del factor fenicio para el desarrollo de esta cultura. En efecto, el contacto con los comerciantes fenicios y, más tarde, los múltiples establecimientos de los mismos a lo largo del litoral del sur peninsular tuvo que conllevar un proceso de aculturación de la población indígena.
En cualquier caso, vayamos por partes. ¿Qué se encontraron los fenicios cuando llegaron? Los últimos datos parecen dar una presencia fenicia en la península hacia finales del siglo X a.C. No obstante, en los últimos siglos del segundo milenio parece que se denota transformaciones en la zona del Bajo Guadalquivir, en donde se crean nuevas técnicas de cultivo y actividades ganaderas, junto con la explotación de importantes recursos mineros que habían atraído intercambio con ámbitos mediterráneos y atlánticos. Esto no implica, desde luego, que la economía no siguiera siendo básicamente de subsistencia, es decir, la producción va encaminada al autoconsumo, sin apenas excedentes, y sin especialización del trabajo.
Así, nos encontramos yacimientos como Huelva, Mesas de Asta, Lebrija, Carmona, Montemolín y Setefilla, entre otros, en donde destacan unos tipos de cerámico realizadas a mano o, en su caso, en torno lento, con un tipo de decoración llamada retícula bruñida muy característica del mundo del sudoeste y anterior a la presencia fenicia. Estas poblaciones se caracterizan por cabañas realizadas en materiales perecederos de planta circular u ovalada, unas veces aisladas y otras en grupo. En ocasiones, las más nuevas, sobre zócalo de mampostería.
En cuanto a la organización social, siempre bajo hipótesis, se trataría de jefaturas de ámbito regional. Algún tipo de aristocracias guerreras que competirían por el control de territorios y recursos. Esto se afirma debido al amplio conjunto de armas de bronce que se halló hace casi un siglo en la ría de Huelva y que son anteriores a la llegada de los fenicios o, en su caso, cuando se producen los primeros contactos.
La cuestión radica en que, tras el siglo VIII a.C., encontramos en esta misma zona unas sociedades mucho más evolucionadas y complejas. Parece difícil que, aunque se estuviera produciendo esa transformación, se llegara a un cambio cultural tan importante tras el siglo VIII a.C. de forma autóctona. Es lógico pensar, y así lo corroboran muchos estudiosos, que la presencia fenicia desencadenó nuevas transformaciones. Los asentamientos de estos en la península y el establecimiento en ellos de unos sistemas políticos, sociales y económicos característicos de las ciudades-estado fenicias tuvieron gran importancia.
¿A qué zona afectó esta fase orientalizante y, por tanto, dónde se dio lo que se ha bautizado como cultura tartésica? Los investigadores hablan de dos zonas: centro y periferia. La primera es un foco en donde las transformaciones sociales y económicas se dan de una forma intensa, la cual se corresponde con la zona más cercana al mundo fenicio. Esta área cubre la región onubense y el bajo valle del Guadalquivir en donde se produjeron importantes cambios. Por su parte, en la zona periferia, que cubre aguas arriba del Guadalquivir, las regiones más meridionales de la Meseta y el sudeste peninsular. En estas zonas, los procesos de cambio que vamos a ver a continuación están mucho más matizados, aunque, por otra parte, ni en el área periférica ni en la zona nuclear podemos hablar de homogeneidad.
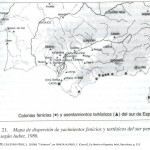
Entre los yacimientos de la zona nuclear podemos citar: Campillo, la necrópolis de Las Cumbres, Mesas de Asta –los tres próximos a Gadir-, Onoba, Niebla, Tejada la Vieja, San Bartolomé de Almonte, El Carambolo, Carmona, Los Alcores, Montemolín, Setefilla. No obstante, estos yacimientos no han sido excavados en extensión. Queda mucho por hacer para que se puedan dar afirmaciones mucho más concretas.
Lo que sí podemos asegurar es que, en el siglo VIII a.C., se está produciendo una ebullición cultural de gran intensidad en el sudoeste de la península. Como hemos dicho antes, esta zona nuclear había experimentado ya cambios y, muy posiblemente, habían entrado en contacto con las redes comerciales que existían en el occidente del Mediterráneo antes de la llegada de los fenicios. A este mercado debían aportar, ante todo, metales, que también era el principal producto que buscaban los fenicios. Estos últimos, además, debieron introducir en la península nuevas formas de extracción de minerales –así como el uso del hierro-. Para este menester, se requería de una amplia mano de obra dedicada exclusivamente a dicho trabajo, lo que implica que la agricultura y la ganadería deben dar los suficientes excedentes para alimentar a una mano de obra no dedicada a la alimentación. Los datos muestran, en concreto en la serranía onubense, que existió una reordenación de la población para hacer frente a la demanda de metal por parte fenicia.
De la misma manera, los datos indican que los fenicios introdujeron también nuevas especies vegetales y animales, así como nuevas técnicas de cultivo. Nuevamente, esto conlleva la necesidad de una especialización del trabajo. Gracias a esto la población creció irremediablemente y, del mismo modo, muy posiblemente se pudo dar un proceso migratorio desde otros territorios.
Por tanto, se pasa de una economía de subsistencia a otra excedentaria. Pero esta únicamente se puede dar si la sociedad se hace más compleja. Una economía basada en la especialización del trabajo es también una sociedad en donde existe una capacidad de redistribución de los excedentes, es decir, que alguien debe dedicarse únicamente a controlar este proceso. Ello lleva, irremediablemente, a las desigualdades sociales: aparece una élite que controla la producción y administra los excedentes, mientras que una gran mayoría los produce a cambio de otros.
Precisamente el registro funerario evidencia que a partir del siglo VIII o antes se inicia un proceso de diversificación económica y social. Unos pocos concentran el poder y la riqueza, los cuales, por otra parte, demandan objetos de valor de los fenicios a cambio de entregarles los recursos que estos buscan. En la necrópolis de La Joya se han hallado enterramientos que ponen de manifiesto que se trataba de personas que tenían una superioridad económica sobre el resto. Se trataba de una élite nativa. Así, la ritualidad tartésica respecto a la muerte, en concreto de este grupo social, se caracteriza por la ostentación, acumulación de objetos en las tumbas y grandes estructuras funerarias complejas y costosas. Es un cambio importante respecto a las necrópolis anteriores al periodo orientalizante. Estas necrópolis no aportan gran material, aunque algunos arqueólogos afirman, ante tal hecho, que los pocos restos que aparecen pertenecerían también a grupos privilegiados y que el resto de la población no tendría acceso a enterramientos formales, algo que muchos investigadores creen cierto al observar, por otra parte, la escasez de necrópolis respecto a otras zonas.
En cuanto al poblamiento, la cabaña comienza a ser cambiada por la casa rectangular, lo que no implica la desaparición total de la primera. En concreto, la forma circular, como sucede en otras tantas culturas, sigue manteniéndose para lugares relacionados con el culto. Como habíamos dicho ya, desde el Bronce Final las poblaciones dispersas comienzan a asentarse en núcleos, aunque sin llegar a conformar grandes aglomeraciones. No obstante, con la presencia fenicia se observa un incipiente urbanismo organizado. También en estos núcleos se hallan edificios singulares, cuya interpretación es discutida: quizás relacionados con santuarios o también podrían ser palacios de la élite, ya que si construían tumbas que reflejaban su poder, también sus casas debían simbolizarlo. Podemos también hacer mención al amurallamiento de algunos núcleos, como Niebla, Carmona, y Montemolín, lo que viene a demostrar también que existía una sólida organización del trabajo en estas comunidades.
Por otro lado, destacan las estelas funerarias, que aparecen dispersas por buena parte de la zona nuclear y, especialmente, la periférica –concretamente la mayoría se concentran en el sur de Portugal-, en las cuales se encuentran inscripciones en la llamada escritura del sudoeste. Su cronología va del siglo VII a.C. al V a.C. –aunque no hay una acuerdo total-. Esta escritura muestra influencias fenicias, pero también se nota influencia griega, según algunos lingüistas, por el uso de vocales. No obstante, otros creen que este hecho sería una innovación autóctona sin necesidad de la intervención del alfabeto griego. Sea como fuere, se trata de signos silábicos reforzados con el sonido vocálico. Su silabario está recogido íntegramente en la placa de Espanca (Castro Verde). En cuanto a la lengua, algunos autores consideran que es indoeuropea mientras otros creen que no lo es.

Hay que señalar, no obstante, que tales estelas, como acabamos de decir, aparecen en gran número en la zona periférica. En la zona nuclear se han hallado relativamente pocas. Esto implica, dentro de las muchas teorías, que las estelas no son típicas de la zona nuclear, es decir, de la cultura tartésica, y que su presencia en dicha zona se podría deber únicamente a migraciones desde la zona periférica. ¿Esto implicaría que el silabario de tales estelas no sería el tartésico? No podemos asegurarlo. Lo que parece claro es que los tartésicos usaron la escritura, muy posiblemente sobre materiales que no han sobrevivido. De hecho, las fuentes clásicas indican que elaboraron leyes, crónicas, listas de reyes y leyendas. Sea como fuere, la escritura tuvo que jugar un gran papel en esta cultura.
Claramente, la zona que se define como tartésica es muy diferente, y no podemos, de ninguna de las maneras, considerar que exista una cultura totalmente uniforme ni, mucho menos, que se tratara de un territorio políticamente unificado. Las élites de los distintos centros no llegarían a dominar más allá de las cercanías de sus protociudades y campos –ni siquiera llegarían a organizar el territorio de un espacio mucho más amplio-. Esto no implica que no existieran relaciones entre estas élites e incluso con las fenicias. De hecho, estas relaciones permitían mecanismos de circulación de productos importados y de redes comerciales.
En cuanto al área periférica, esta conforma un arco entre las regiones más surorientales de la península hasta el sudeste de la misma: el sur de Extremadura, sur de la Meseta y Alta Andalucía. Esta amplia zona se vio afectada por el auge económico y cultural de la zona nuclear. Aquí aparecerán, más adelante, nuevas culturas que, como la ibérica, consolidarán el modelo urbano en la península.
Finalmente, a partir del siglo VI a.C., se produce un cambio. Los fenicios reestructuran su área de asentamientos: la gran mayoría son abandonados y únicamente unas cuantos, que se transforman en auténticas colonias urbanas, sobreviven en la costa del sur peninsular. Esto tuvo que estar relacionado con el propio cambio que también se produce en la cultura tartésica. Algunos indicios muestran que hubo una sobreexplotación de los recursos mineros que podían obtenerse con las técnicas de la época. Por tanto, los fenicios ya no podían encontrar aquí los recursos que requerían. De la misma forma, los tartésicos habían aprendido a generar muchos de los productos que demandaban a los fenicios. En cuanto a la agricultura y ganaría, parece que hubo un cambio antrópico del paisaje que llevó a la deforestación y un proceso de colmatación de las desembocaduras que afectaría a buena parte lo ríos, lo que provocó un colapso del sistema de producción de alimentos. Esto habría implicado –siempre como hipótesis- hambrunas y conflictos violentos que explicarían el proceso de despoblamiento de algunos núcleos tartésicos en la segunda mitad del siglo VI a.C.
Tradicionalmente los historiadores dibujaban este momento como un fin dramático de la cultura tartésica. Pero actualmente se prefiere hablar de una transformación, es decir, que el mundo tartésico se convirtió en la cultura turdetana de los siglos siguientes. Las estructuras de poder gentilicias y las aristocracias dan lugar a un mundo organizado en ciudades fortificadas –la mayoría sobre los mismos núcleos tartésicos- que las fuentes grecorromanas nombran como poleis y civitates.
BIBLIOGRAFÍA:
CELESTINO PÉREZ, S. (2008): “Tartessos”, en GRACIA ALONSO, F. (Coord.), De Iberia a Hispania, Ariel, Barcelona, pp. 93-346
DOMÍNGUEZ MONEDERO, A.J. (2007): “Tarteso”, en SANCHEZ MORENO, E. (Coord.): Protohistoria y Antigüedad de la Península Ibérica, vol. I, Las fuentes y la Iberia colonial, Sílex, Madrid, pp. 227-316
RUIZ MATA, D. (2001): “Tartessos”, en ALMAGRO, M. et al., Protohistoria de la Península Ibérica, Ariel, Barcelona pp. 1-190
